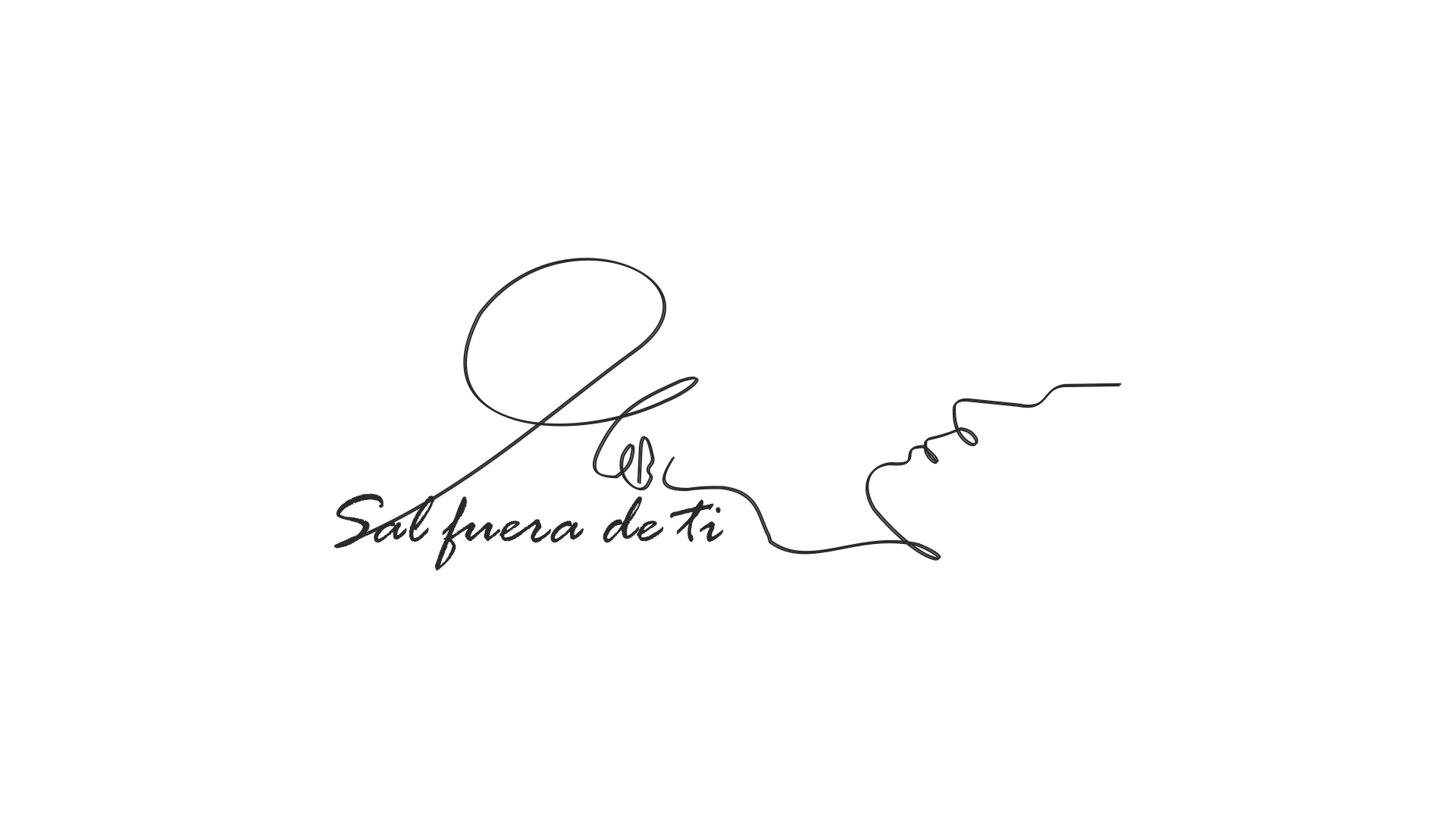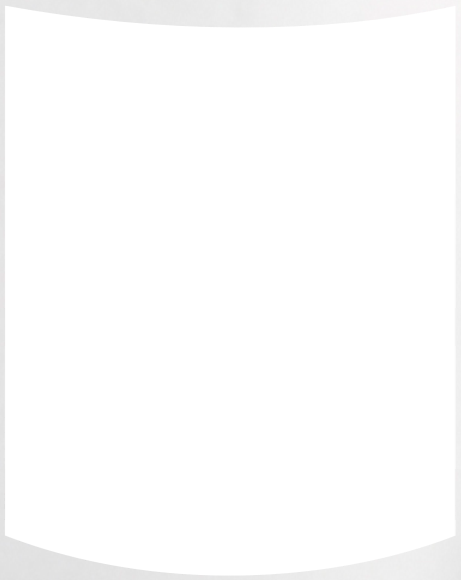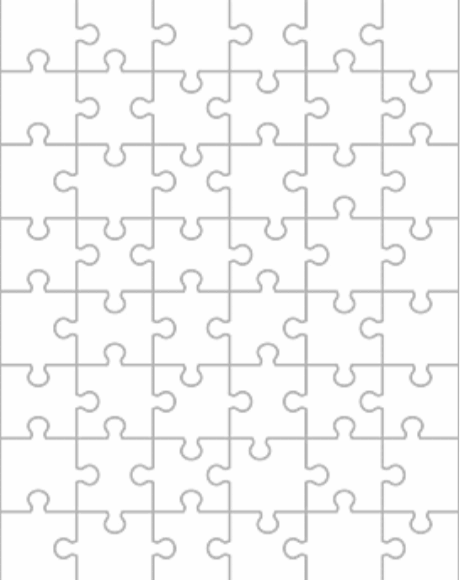«Café con recuerdos del Tajo»
La lluvia dibujaba carriles en los ventanales del séptimo piso en la cafetería, del Corte Ingles. Cristina seguía con el dedo el trazo de una gota que se deslizaba hacia el puente de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, su perfil reflejado en el cristal como un fantasma pálido fundiendose con el reflejo del río Tajo.
—¿Recuerdas cuando veníamos a ver las luces de la feria desde aquí? —Rafael removió el azúcar en su café, aunque siempre lo tomaba amargo.
Ella giró lentamente la cucharilla entre los dedos. En el posavasos, alguien había dibujado un corazón con el logotipo de la caferería.
—Compramos aquella lámpara de papel arroz en la sección de hogar junto a la estacion de autobuses. Dijiste que parecía una medusa.
—Y a la semana se fundió.
—Como nosotros.
El silencio se posó entre los platillos de porcelana. Como un barco cargado de legumbres, imperceptible, sin hacer ruido solo el sonido de la respiración forzada de el.
—¿En qué momento dejamos de mirar en la misma dirección? —preguntó él, mordiendo la frase como si fuera el borde de una galleta de jengibre.
Cristina señaló el recinto ferial. Bajo la llovizna, las casetas cerradas parecen ataúdes de colores, como para enterrar las emociones muertas a través del tiempo de convivencia.
—Quizás cuando dejaste de contarme tus viajes a plasencia. O cuando yo empecé a fingir orgasmos con la misma facilidad que fingía interés por tus amigos.
Rafael soltó una risa corta, sin alegría.
—Te vi llorar el día que gané el premio regional de chistes malos.
—Porque me diste las gracias junto a tu madre y al perro, pero no a mí.
Una camarera repuso el azucarero. Cristina observó sus uñas esmaltadas de rojo pasión, el mismo tono que llevaba en la boda de su hermana Ana.
Rafael le había dicho que parecía una actriz de los 50. Ahora solo comentaba «qué interesante» cuando ella estrenaba vestidos o alguna braga de colores.
—¿Sabes lo que más duele? —apoyó la frente en el cristal frío—. Que ni siquiera peleamos. Nos volvimos expertos en esquivar cuchillos.
Él sacó del bolsillo una servilleta doblada. Dentro, guardaba el ticket del parking del hospital cuando ella estubo ingresada.
—Aquí escribiste «te quiero» con mi lápiz de delineador.
—Y tú lo tiraste con los papeles del McDonald’s.
La lluvia arreció. En el río, un tronco arrastrado por la corriente chocó contra un pilar del puente.
—¿Por qué me duele quererte? —susurró ella, no a él, sino a su reflejo desdoblado en el ventanal del café…
Rafael apretó la servilleta hasta hacerla bola.
—Porque nos duele reconocer que amamos más los recuerdos que vivimos que a la persona que tenemos enfrente.
Pagó la cuenta con tarjeta oro que seguía teniendo su foto juntos. Al levantarse, Cristina rozó su mano al coger el paraguas. No se tocaban desde hacía 723 días.
En el ascensor, mientras bajaban hacia una realidad sin cafés de despedida, él murmuró:
—El sábado pasado fui al cine solo. Vi una película coreana que te habría encantado.
Ella guardó el azucarero dibujado en el bolso.
—Yo aún riego las orquídeas que me regalaste cuando estube ingresada por el riñón en el hospital aquel.
Afuera, la lluvia había limpiado el olor a churros de la calle. Cada uno tomó una dirección distinta, llevándose en los bolsillos migajas de lo que pudo ser.
Con la sensacion de que se hablarian por telefono pero que quizás ya no se volvieran a ver.
©Jose Luis Vaquero