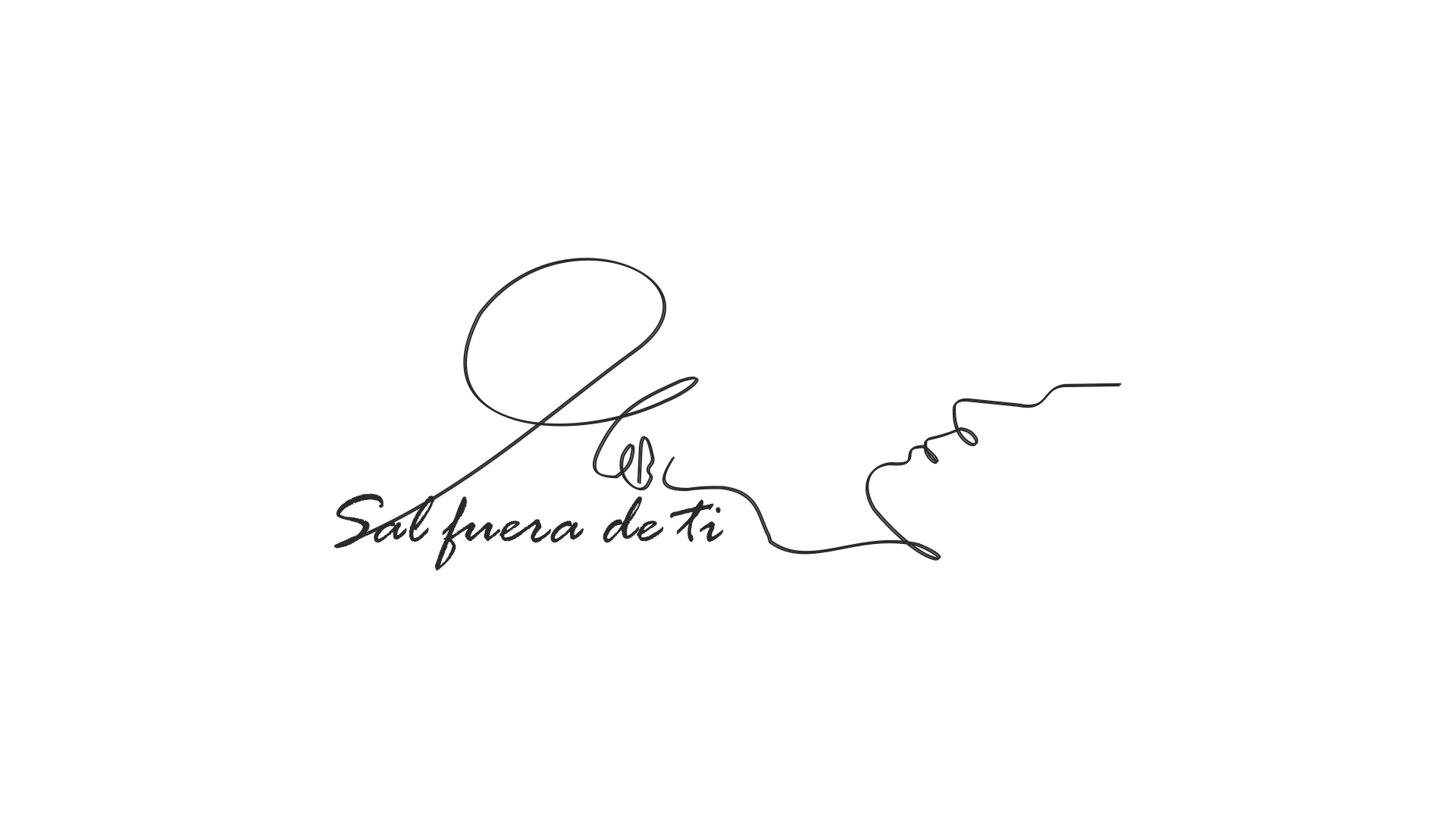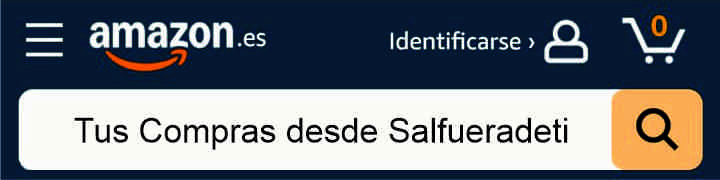El Mapa y el Laberinto
Lorena vivía en un pueblo rodeado de montañas. Desde niña, había sentido un deseo ardiente: encontrar el lugar donde el sol se posaba cada tarde, más allá de las cumbres. Para él, ese horizonte dorado era el símbolo de todo lo que anhelaba: libertad, belleza y algo que no podía nombrar, pero que sentía como una llamada en su pecho.
Sin embargo, no sabía cómo llegar allí. Cada vez que intentaba avanzar, se encontraba con senderos que se bifurcaban, bosques espesos y ríos que parecían interponerse en su camino.
Pronto, comenzó a sentir que su deseo no era más que un laberinto, un enredo de preguntas sin respuestas: ¿Qué camino tomar? ¿Qué hacer si me pierdo? ¿Y si nunca llego? Cada paso que daba lo llenaba de dudas, y el horizonte dorado parecía alejarse más y más.
Un día, cansada y confundida, se sentó al borde de un arroyo. Allí, conoció a una anciana que lavaba ropa en las aguas cristalinas. Ella lo miró con ojos profundos y le preguntó:
—¿Por qué tus pasos son tan pesados, joven?
Lorena le contó sobre su deseo de alcanzar el horizonte y cómo cada intento lo sumía en un laberinto de incertidumbre. La anciana sonrió y le dijo:
—Los deseos no son laberintos, son mapas. Un laberinto te confunde, te hace creer que estás atrapado. Pero un mapa te guía, te muestra que cada paso, incluso el equivocado, es parte del camino.
Lorena frunció el ceño, sin entender del todo. La anciana continuó:
—Un deseo no es una trampa, es una brújula. No tienes que saber todo el camino de antemano. Solo tienes que sentir hacia dónde te llama y confiar en que cada paso te acerca, aunque no sea en línea recta.
Esas palabras resonaron en ella como un eco lejano. Se dio cuenta de que había estado tratando su deseo como un problema que resolver, en lugar de como una guía que seguir. Había estado tan preocupada por no equivocarse que había olvidado sentir el camino.
Al día siguiente, partió de nuevo. Esta vez, no llevaba un plan detallado, sino solo la certeza de que el horizonte lo llamaba. Caminó por senderos desconocidos, se detuvo a descansar bajo árboles centenarios y habló con extraños que le contaron historias de otros horizontes.
A veces, se perdía, pero ya no sentía miedo. Cada desvío era una nueva parte del mapa, un fragmento del territorio que estaba descubriendo.
Con el tiempo, Lorena comprendió que el horizonte no era un lugar fijo, sino un símbolo de su propio crecimiento. Cada paso, cada experiencia, cada momento de conexión con el mundo y consigo mismo, era parte del viaje. El deseo no era un laberinto que lo atrapaba, sino un mapa que lo llevaba a explorar no solo el mundo exterior, sino también su propio corazón.
Y así, sin prisa pero sin pausa, Lorena siguió caminando. Ya no buscaba el horizonte con ansiedad, sino con gratitud. Porque había aprendido que los deseos no son trampas, sino guías; no son laberintos, sino mapas que se dibujan con cada paso, con cada latido, con cada respiración.
Y en ese caminar, encontró algo más valioso que el horizonte: se encontró a sí misma y desde entonces toda su vida cambió.
©Jose Luis Vaquero